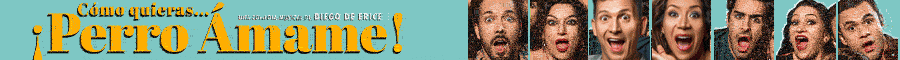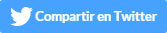La dramaturgia de La piedra oscura, ganadora del premio Max de teatro en 2016, está basada en investigaciones documentales que permitieron al autor, Alberto Conejero, reconstruir en la ficción este momento final de Rapún, un ingeniero de minas y estudiante de Derecho que fue secretario de la compañía teatral itinerante La Barraca, de Federico García Lorca.
El gran acierto del texto es reunir en un claustrofóbico espacio —con la urgencia de la muerte inminente—, a este personaje real, amante de Lorca, con un joven soldado que tras perder a su madre, fue reclutado por los falangistas. Uno y otro, de bandos diferentes, mantienen una dura conversación durante esta última noche, en un diálogo profundo que termina siendo un gran homenaje a la figura de Lorca. La redención final, la salvación de unos documentos secretos del poeta y el encuentro de dos seres humanos en medio de la barbarie, abren la ventana de la justicia, de la libertad y del amor, como únicas esperanzas posibles.
El privilegio del espectador, en esta propuesta del director chileno Sebastián Sánchez Amunátegui, no es sólo asistir a la reconstrucción de la imagen del poeta Federico García Lorca, a quien vemos sobre el escenario; sino además, respirar de cerca la guerra, inscrita en el cuerpo de unos actores que trabajan al detalle, con sutileza, sin melodramas a pesar del dolor de las heridas, tanto físicas como internas. Ningún gesto, palabra o acción sobra.
Y los trazos, en un escenario mínimo, donde sólo hay un catre, una reja y una silla, tienen tanta fuerza que consiguen dibujar imágenes que quedan suspendidas y recuerdan por los colores y la composición a otro gran artista español, el pintor Francisco de Goya (1746-1828). El detalle de unas pequeñas candilejas en el borde del escenario recuerda a los teatros itinerantes como fuera el de La Barraca y tiñe de nostalgia el color de la escena.
Aunque los actores mantienen su acento mexicano, la obra tiene sabor español, lo cual es realmente de agradecer. Con interpretaciones sutiles pero potentes, los actores transpiran la pasión, mientras las palabras surgen honestas para contar una historia nada sencilla: la muerte de la poesía y la necesidad de salvarla para la posteridad, con la esperanza de que por encima de todo perdure el genio de Lorca y con él, la magia del teatro.
Y de fondo, durante toda la obra, se escucha el sonido del mar que se superpone a la acertada música de Tareke Ortiz, acompañando con su cadencia la musicalidad del texto. Las olas, como palabras, se van posando lentamente. Las palabras, como recuerdos, construyen una imagen onírica que deja entrever una verdad más allá del entendimiento racional. Algo que llega directamente a la emoción.
La pertinencia de esta historia, en los tiempos que vivimos actualmente con una realidad cargada de violencia y demasiadas pérdidas es, más que acertada, necesaria. El mensaje final no es tan simple como que la guerra mata a la poesía, sino que esta última, a pesar de la barbarie, sobrevive. Como lo hizo Lorca con sus creaciones, trascendiendo el tiempo y el espacio. Así, cuando termina la función y los actores reciben los aplausos aún emocionados ante un público sorprendido por las luces de sala, se respira algo. Algo como una esperanza, en el arte y en el amor a través de él.
Consulta precios y horarios de la obra, aquí.
No dejes de recibir en tu correo, Facebook o Twitter toda la información y los estrenos de las obras de teatro de la Ciudad de México.